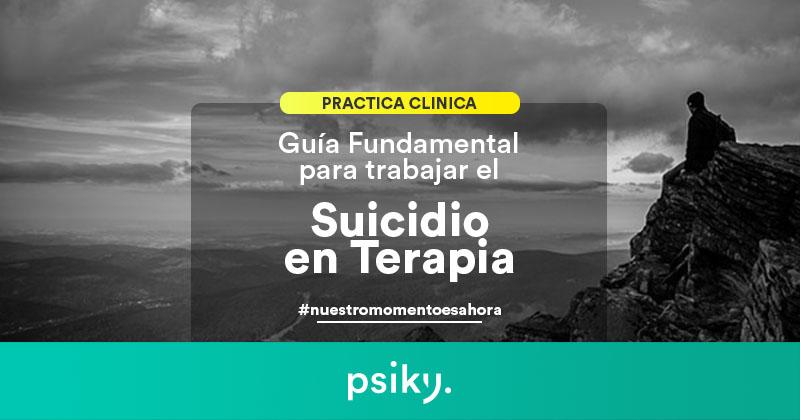¿Te gustaría saber cómo tratar el suicidio en terapia? ¿Quieres conocer las técnicas más eficaces para el tratamiento de la conducta suicida? Con esta guía podrás conocer las claves fundamentales del tratamiento psicológico de la conducta suicida, así como datos y estadísticas sobre el suicidio en España, las diferentes clasificaciones del suicidio que existen y sobre todo, sabrás qué hacer y qué no hacer a la hora de tratar el suicidio en terapia.
Última Actualización: 6 de Septiembre de 2017
Este artículo está escrito por el psicólogo Jon Asensi.
El suicidio en nuestra sociedad es una realidad incómoda, algo tabú de lo que uno se avergüenza. En nuestra profesión de psicólogos, el suicidio es una realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar tarde o temprano y no nos podemos permitir el lujo de no tener las habilidades y los conocimientos apropiados llegado el momento.
En este artículo, mi intención es ofrecerte datos realistas sobre el suicidio y exponer las habilidades más útiles e interesantes para poder hacer frente a esta problemática a un nivel profesional.
Si nos atenemos a los datos más recientes, en España se suicidan, cada año, unas 4000 personas (siempre aproximado, teniendo en cuenta la dificultad de la recogida de datos sobre ésta temática), cifra que se sitúa por encima de las muertes en accidentes de tráfico. Estos datos ya son de por sí alarmantes, pero los casos que nosotros vamos a ver en terapia no son “suicidas”, si no “Gente que se quiere suicidar”, que es algo más difícil de estimar, aunque los datos indican que son 10 o 20 veces más que aquellos que se consiguen suicidar.
Descarga aquí la infografía sobre el suicidio de la OMS
Para empezar a diferenciar, el “suicida” es aquella persona que ya ha puesto fin a su vida, mientras que “aquellos que tienen intención suicida” no lo han hecho pero están empezando a elaborar planes e ideas para llevarlo a cabo.
Esta diferenciación es importante a nivel terapéutico ya que la carga emocional negativa de la palabra “suicida” es tremenda como para que una persona la tenga que soportar (como he mencionado al principio, es incluso vergonzosa).
Por una cuestión de comodidad gramatical, en este artículo voy a llamarlos “suicidas” a pesar de que dejaré al margen de las estadísticas de tratamientos de terapia, por razones bastante obvias, al grupo que ya ha puesto fin a su vida.
Clasificaciones del Suicidio
Para continuar con la diferenciación, podemos hablar de distintos tipos de suicidas y de distintas clasificaciones según la aproximación que elijamos.
Los 4 Tipos de Suicidio según Durkheim
En los años 60, el sociólogo Emile Durkheim estableció una clasificación de los suicidios basándose en las razones por las que se suicidaban, siempre desde una perspectiva de la sociedad (como buen sociólogo que era) habló de 4 tipos de suicidios:
1. Suicidio altruista
El sujeto se suicida en pro de la sociedad, por ejemplo, creer que es una carga para los demás o que ya ha cumplido su misión en la sociedad.
2. Suicidio Egoísta
El sujeto se suicida por sentirse poco integrado en la sociedad o como castigo hacia ella. Hay víctimas de acoso que se suicidan como castigo hacia sus agresores y a su entorno.
3. Suicidio Anómico
El sujeto se suicida debido a déficits que tiene la estructura social para proveer a ciertos individuos. Aquí el ejemplo lo tenemos en aquellas personas que, durante la crisis, se han suicidado por ver hundidos sus negocios o embargados sus hogares.
4. Suicidio Fatalista
El suicidio se comete porque la sociedad posee unas normas demasiado estrictas. Tirando de ejemplo literario, “Romeo y Julieta” encajaría perfectamente en esta definición.
Las 3 Tipologías Básicas de Suicidio según el Ministerio de Salud
Más recientemente, en 2011, el Ministerio de Salud publicó su “Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida” en la que se habla de tres tipologías básicas dentro del marco de la Atención Primaria en centros médicos y de salud:
- Cuando han sobrevivido a un intento previo de suicidio.
- Cuando acuden a consulta manifestando ideación suicida.
- Cuando poseen ideación suicida pero aún no la manifiestan verbalmente.
Las 3 categorías del Suicidio según el programa SUPRE de la OMS
En ésta misma guía se habla también de la clasificación que hace el programa SUPRE de la OMS. En este programa, siendo el más detallado, se distinguen entre tres categorías en función del riesgo de suicidio:
1 | Riesgo Bajo
La persona ha tenido algunos pensamientos suicidas del estilo de “no quiero seguir adelante”, “desearía estar muerto”, “estarán mejor sin mí” pero no hay ningún plan para llevarlos a cabo.
2 | Riesgo Medio
La persona tiene pensamiento suicidas y planes para llevar a cabo un suicidio, pero no es inmediato.
3 | Riesgo Alto
La persona tiene un plan definido, medios para llevarlo a cabo y planea hacerlo inmediatamente. Lo que ha de primar para clasificarlo de “alto riesgo” es la elaboración del plan.
Los 2 Tipos de Derivación según las características del Sujeto
En este programa se especifican además dos tipos de derivaciones según las características del sujeto, por lo que podemos hablar de derivación urgente (de carácter inmediato) y derivación preferente (en el margen de una semana):
Derivación Urgente
- Presencia de tentativas previas
- Presencia de enfermedad mental grave
- Conducta suicida grave reciente
- Expresión de intencionalidad de suicidio
- Situación sociofamiliar de riesgo o falta de soporte
- En casos en los que se dude sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento inmediato
Derivación Preferente
- Alivio tras la entrevista
- Expresión de intención de control de impulsos suicidas
- Aceptación del tratamiento y medidas de contención pactadas
- Ausencia de factores clínicos de riesgo
- Apoyo sociofamiliar efectivo
Primeras medidas en terapia
Como terapeutas es fundamental saber cómo reaccionar ante un caso de intento de suicidio en terapia, no sólo a un nivel técnico sino también a un nivel empático y actitudinal.
El intento de suicidio te lo vas a encontrar de dos formas:
- Demandado de una manera explícita por el paciente o por el profesional que te lo haya derivado.
- Descubrimiento a medida que van avanzando las sesiones y el/la paciente te lo confiese.
¿Cómo afrontar el suicidio en terapia?
No obstante, a pesar de que las situaciones pueden ser diversas, la forma de afrontarlo va a ser muy parecida. El afrontamiento del suicidio en terapia comienza mucho antes de que el cliente te hable sobre sus intentonas particulares.
Comienza hablando en terapia sobre el suicidio, tocando temas como las estadísticas reales o los mitos sobre suicidio, preguntándole directamente si ha tenido pensamientos suicidas o sobre hacerse daño. Al comenzar a hablar sobre éstas cosas su nivel de ansiedad bajará (entre otras cosas porque derribarás sus tabúes, hablarás tú primero, le mostrarás que no le juzgas…) sin aumentar el riesgo de conducta suicida. Aún así, hay que tener en cuenta que la reducción de ansiedad no va a hacer que desaparezcan las intenciones suicidas.
Cuando aparezca el tema del suicidio en terapia lo primero que has de hacer es priorizar este tema por encima de cualquier otro y evaluarlo para poder saber el grado de elaboración del plan de suicidio que tiene la persona.
Es una de las pocas situaciones en las que puedes saltarte algunas de las “normas del psicólogo”, ya que debes:
- Alargar la sesión si es necesario
- Dar tu número personal
- Retrasar y cancelar sesiones con poca antelación (las posteriores a la del suicida)
Qué hacer y qué no hacer en terapia
| Qué hacer |
|
| Qué no hacer |
|
Fuente: Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida.
Qué, Cómo y Cuándo preguntar
| Qué preguntar |
|
| Cómo preguntar |
|
| Cuándo preguntar |
|
Fuente: Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida.
Técnicas para el Tratamiento de la Conducta Suicida
A corto y medio plazo
- Razones para vivir: Elabora una lista de razones del cliente para seguir viviendo. Vale cualquiera, pero preferiblemente se buscan positivas y a largo plazo.
- Tareas incompatibles: Acuerda con tu paciente una lista de tareas, preferiblemente agradables, que sean completamente incompatibles con el método de suicidio elegido debido al lugar de realización, la gente, los materiales disponibles…
- Chantaje emocional: Se busca que tome consciencia de todas las consecuencias que conlleva el suicidio: “¿Quién encontrará tu cadáver?”, “¿En qué estado estará tu cuerpo cuando lo encuentre?”,“¿Cómo crees que le sentará?”, “¿Le marcará para toda la vida?”, “¿Qué pensarán tus hijos de ti si te matas?”, “¿Hablarán mal de tu familia y tus amigos a sus espaldas?”. Puedes discurrir con él o ella cómo ocurrirá toda la secuencia del suicidio, desde la preparación hasta el descubrimiento del cadáver y sus consecuencias para su círculo social cercano, pasando por todos los detalles emocionales y escatológicos que puedan haber pasado por alto.
A medio y largo plazo
- Pros y contras del suicidio: Elabora una lista con los pros y contras de suicidarse. Cuidado con ésta técnica si no hay suficientes Pros. Se emplea sobretodo para poder discutir la idea del suicidio.
- Resolución de problemas: Para analizar las posibles alternativas al suicidio. Es bueno combinarla con los Pros y Contras para evaluar cada alternativa.
- Discusión cognitiva de las ideas suicidas: Se trata de rebatir los pensamientos negativos presentes en la conducta suicida según los principios de la Discusión Cognitiva. Los pensamientos a discutir serían del estilo de : “No puedo soportar más este dolor”, “El mundo estaría mejor sin mí”, “Quiero descansar”, “Es la única solución”, “Mi vida no tiene sentido”…
- Proyección temporal con refuerzo positivo: Se trata de hacer que tu paciente cree una imagen de sí mismo dentro de un año, de cómo se ve a sí mismo finalizada la terapia, con todas las estrategias aprendidas y su situación mejorada. El objetivo es crear una imagen que actúe como refuerzo positivo de la terapia para momentos de gran desesperanza, que además sirve para aumentar la motivación hacia la terapia.
Asumir que puedes fallar
Siempre va a existir la posibilidad de que fallemos. En otras terapias, fallar significa cambiar el tipo de técnica empleada, cambiar de profesional, dejar de venir, alargar la terapia… En estos casos significa que el paciente ha muerto.
La muerte de un paciente siempre nos va a afectar porque, por muy profesionales que seamos, la vinculación está ahí. Lo que no debemos permitir es que ello nos afecte más de lo apropiado: no podemos dejar que afecte a nuestras vidas o a las demás terapias que llevemos.
¿Cómo puedes conseguir esto? Ciertamente es algo difícil, porque requiere de fortaleza y entrenamiento por tu parte, pero te puedes aplicar el cuento de tus propias terapias y darte autoinstrucciones a ti mismo/a, además de trabajar con el concepto de la “aceptación de lo ocurrido”.
“No habría podido hacer más por ella”, “Es solo un caso entre decenas que he atendido y el resto ha salido bien”, “Esto no quiere decir que sea mal/a profesional”, “Para bien o para mal, todo pasa”… Éstas son sólo algunas de las muchas frases que podemos incluir, pero claro, debemos incluir aquellas que nos sirvan a nosotros.
No obstante, es bueno incidir en la idea de que hemos de tener muy claro que la posibilidad de que se suicide siempre va a estar ahí, y va a ser algo que tendremos que aceptar, pero después nuestra vida va a seguir y tendremos que tratar a más gente que se merecerá que estemos con ellos al 100%.
Será por eso que el trabajo hacia uno mismo con actitudes de aceptación sobre lo que ha ocurrido, nos va a resultar fundamental para tratar con pacientes de éste tipo, ya que, como se menciona anteriormente, son casos que dejan devastado emocionalmente al profesional que los atiende.
¿Tienes alguna duda o sugerencia o hay alguna cosa que no haya incluido en este artículo y no entiendes cómo se me ha podido olvidar? Déjame un comentario en este mismo post y te prometo que te responderé cuanto antes.
Si te ha gustado este artículo te agradecería que la compartieras en las redes sociales con tus colegas psicólog@s. Gracias de antemano 🙂